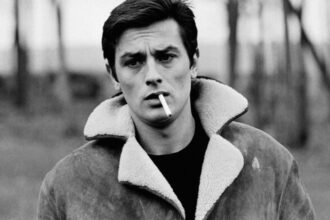Yong Ho Yu tiene 68 años, los ojos rasgados y el cabello entrecano. Nació en Seúl. Llegó al puerto de Buenos Aires cuando tenía 8 años, después de dos meses de viaje en barco, con su padre, su madre y cuatro hermanos. La suya fue una de las primeras familias coreanas que emigraron a la Argentina. Buscaban un futuro más próspero que el que les auguraba por entonces en su país, arrasado por la pobreza que les había dejado la guerra. “Acá estaban los indios, pensábamos nosotros. Y nos encontramos con una ciudad con edificios”, cuenta a Página/12 Yong Ho Yu, empresario del rubro inmobiliario, mientras recorre “Un lugar para quedarse”, la exhibición montada en el Museo Nacional de Arte Oriental –en la misma manzana de las Galerías Pacífico– que conmemora las seis décadas de la comunidad coreana en la Argentina. A través de relatos personales, objetos cotidianos, imágenes de archivo y registros audiovisuales actuales, la muestra propone un recorrido por las formas en que se construyen lazos en el cruce de culturas.
Una de las cosas que más le asombraron al niño Yong Ho Yu al llegar a la ciudad de Buenos Aires fue encontrar que en la villa 31, de Retiro –hoy barrio Padre Mugica–, donde se instalaron con su familia, había tele y heladera en las casas de sus vecinos, que era gente pobre, dos electrodomésticos que ellos no tenían en Corea del Sur, y eran imposibles incluso para una familia como la de ellos, que vivía en el centro de la ciudad y cuyo padre era funcionario de gobierno. “Buscábamos un futuro mejor. Los pocos países que aceptaban la migración coreana eran sudamericanos. Mi padre decidió venir a Argentina porque su hermano mayor tomó esa decisión. La costumbre coreana era que si el padre o el hermano mayor lo decidían, toda la familia lo seguía”, recuerda Yong Ho Yu. Está en pareja hace 48 años –entre noviazgo y matrimonio– con Graciela, una mujer argentina, con quien tiene tres hijos. “La Argentina es el mejor país para vivir”, dice sin dudar. Sus padres han sido fundadores de una iglesia evangélica presbiteriana en Flores. Y en su momento –recuerda– no lo dejaron casarse ahí porque su novia no era coreana.
En la inauguración de la muestra, el miércoles, él y otros seis integrantes de las primeras familias coreanas que llegaron al país recibieron un reconocimiento de parte de la Asociación Civil de Coreanos en Argentina, que preside el empresario Dante Choi. Él mismo llegó al país con solo 12 años, también desde Corea del Sur, junto a su familia en 1977 y se asentaron en los monoblocks de Fuerte Apache, donde abrieron una bicicletería. Como la mayoría de las familias coreanas que emigraron a la Argentina, no tenían dinero y no hablaban el idioma.
Entre los objetos que se exhiben en la muestra hay un diccionario español-coreano, de 1976 y un ejemplar del libro El español fácil. Gramática y diálogo, de 1975. También libretas escritas a mano con recetas de comidas típicas coreanas –escritas en coreano– y un panel con fotos escolares, de asados familiares, de celebraciones de la comunidad coreana, con trajes típicos entre las mujeres y eventos religiosos.
¿Qué hace expuesta una caja de un videocasete de la serie de televisión norteamericana La Familia Ingalls en idioma coreano? Un par de auriculares que lo acompañan permiten develar el misterio. Lo cuenta en una grabación una mujer que llegó al país en la infancia, con su familia. Ella veía la serie que contaba la dura vida de un grupo de pioneros en un pueblo rural, bastante inhóspito, del oeste de Estados Unidos a fines del siglo XIX. Ella creía que su vida en Argentina sería similar, que viviría en un campo verde como Pipi –como en Corea le decían, cuenta, a Laura Ingalls, una de las protagonistas de la serie-. Pero “el impacto fue muy grande”, dice, al encontrarse “con una ciudad de cemento y todo gris”.
Las primeras familias coreanas llegaron al puerto de Buenos Aires en octubre de 1965. Fueron 13 familias, recuerda un gráfico expuesto en la muestra. Eran parte de un programa gubernamental de la República de Corea para fomentar la producción agrícola en Argentina. Se instalaron en zonas rurales como la Colonia Campo Lamarque en Río Negro. “Muchos de esos proyectos agrícolas no prosperaron y las familias se mudaron a las ciudades, en busca de nuevas oportunidades”, cuenta a Página 12 Rocío Boffo, directora del Museo Nacional de Arte Oriental. La industria textil y el comercio fueron el sustento económico de la comunidad. El barrio de Flores se convirtió en un enclave de la comunidad coreana y lo llamaban Baek-ku (que en coreano significa 109) en honor al colectivo de la línea 109 que circulaba allí, destaca Boffo. Desde entonces, la colectividad creció, se organizó y creó redes. También impulsó espacios culturales, educativos y religiosos, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la década del setenta, más de doscientas familias llegaron en avión, cuenta Choi, dueño de la marca Peabody Argentina, entre ellas la suya. Esos nuevos migrantes provenían de sectores medios que tenían referencias sobre Argentina. Muchos hablaban español y conocían la crisis económica que afectaba a la pequeña y mediana industria de las naciones vecinas. El arribo se facilitó por familiares que ya se habían establecido en el país.
La migración se intensificó en los años 80 gracias a acuerdos bilaterales. Para 1990, la comunidad coreana en Argentina contaba con 42.000 personas, su punto más alto.
Aunque el flujo migratorio continuó en los años siguientes, la crisis económica de 2001 empujó a muchas familias a buscar mejores horizontes en otros países, como Estados Unidos. Hoy se estima que la comunidad coreana en el país está formada por unas 20 mil personas, con tres generaciones de coreanos-argentinos, señala Boffo. “Soy kimchi y asado”, dicen muchos sobre su identidad, destaca la directora del Museo Nacional de Arte Oriental. Para fortalecer el lazo de amistad entre ambos países, en 2013 se instauró en Argentina la fecha del 22 de noviembre como el Día Nacional del Kimchi, la comida típica coreana.
La exhibición recupera y celebra esa historia, con sus tensiones, desafíos y transformaciones, dice Boffo. La muestra fue producida con el apoyo de Samsung, Asociación Civil de Coreanos en Argentina, Kowin Argentina (Red Internacional de Mujeres Coreanas en Argentina), Hansang (Asociación de Gastronómicos Coreanos en la Argentina) y la Red de Apoyo del Museo Nacional de Arte Oriental.
Se organiza en tres núcleos que abordan la migración y la identidad. El primero, reúne testimonios de migrantes y objetos ligados a recuerdos personales y expectativas. El segundo, se centra en experiencias colectivas –la escuela, la iglesia, el trabajo, las celebraciones, los vínculos– y en las formas de construir una vida en común. Por último, se incluye una instalación audiovisual en la que nuevas generaciones reflexionan sobre su identidad a partir de fragmentos de películas realizadas por integrantes de la comunidad coreana en Argentina.
La muestra es parte de las actividades organizadas para conmemorar los 60 años de la primera inmigración coreana. El Correo Argentino se sumó a los festejos con un sello especial que dio a conocer esta semana.
La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 21 h, en el Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2.º piso, Pabellón 3 – Centro Cultural Borges). Se inauguró el 13 de agosto y estará abierta hasta el 21 de diciembre de 2025. La entrada es libre y gratuita. Durante su vigencia, se realizarán actividades especiales como jornadas de juegos tradicionales coreanos, ciclos de charlas, talleres y demostraciones en vivo vinculadas a la gastronomía y otros saberes.
Fuente: Pagina12